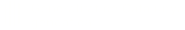Exposició

Jacinto Esteva, fragments de la novel·la inacabada El elefante invertebrado (1975-1980)
El padre Octavio y las hostias
Hasta ahora no he hablado nunca de él por negligencia, pero el misionero era un sujeto digno del más cercano calor humano. No vestía, como la mayoría de los misioneros, camisa floreada, ni siquiera un traje negro. El padre Octavio llevaba aun sotana pero, eso sí, siempre desabrochada.
Habíamos bebido demasiado cuando, ya al atardecer, entró un niño negro vestido de carmín brillante, gesticulando:
– ¡Han llegado las hostias que usted pidió! Le esperan junto a la iglesia.
Aquel niño parecía de otro mundo. Octavio se levantó tambaleándose y su enorme presencia pareció llenar el local.
– ¿Me acompaña Usted? Debo ir inmediatamente a la misión. Por fin llegaron, en el último barco, las obleas que tanto esperaba. Hacía mucho tiempo que no podía repartir la comunión.
Le llevé con el Land-Rover. El pequeño camión nos esperaba, rodeado por una multitud de mujeres negras, niños, algunas monjas europeas y el insólito monaguillo, vestido de rojo y plata. El camionero indicó con un gesto la caja de cartón que el padre Octavio esperaba. Le provoqué:
– Bendiga el cajón, al fin y al cabo Dios está en todas partes.
Y, sin miedo ni pudor, lo hizo: levantó el índice y el pulgar y consagró, sin pensarlo dos veces, el cajón lleno de círculos de papel de trigo. Las monjas –pobrecillas ellas en su recato– murmuraban alguna plegaria. Soplaba ahora un viento que levantaba sotanas como alas de escarabajos que intentaran volar más lejos de sus posibilidades. El padre Octavio pagó al caminero con viejos billetes arrugados y tomó la caja en sus brazos. Pero, tan turbio estaba de whisky, que se le cayó al suelo derramando en el aire cientos de círculos consagrados con los que comulgarían, sin saberlo, muchos pájaros. ¡Pobre padre Octavio!
Por un instante, percibí un rostro distinto: el hombre aun creía en su bendición, en la consagración. Todos los que estábamos allí intentamos recoger el máximo número de hostias esparcidas pero aun quedaron, entre la arena y los matorrales, muchos jesúses, inservibles. Los ruidos y el movimiento despertaron a los murciélagos que se movían, con las benditas hostias, en el cálido viento, hacia la luna llena, la gran hostia de la NASA.
El padre Octavio y la misa
El padre Octavio me dijo muy serio:
–¿Por qué no te confiesas de verdad? Podrías salvar tu alma… Aunque yo creo que ya está salvada.
Me eché a reír:
– No, padre, no quiero acabar paralítico, la fe paraliza. Mejor vayamos a tomar un vino en la sacristía, como hacíamos antes.
– No, amigo, debo quedarme aquí. ¿No te das cuenta de que los feligreses entrarán pronto en la iglesia?
– De acuerdo, Octavio. Luego volveré para charlar un rato.
La taberna, la única de aquel poblado, estaba llena de africanos borrachos: era barro, madera, paja y cerveza caliente.
Ni a la misa, ni a la iglesia iba nunca nadie. Así me lo contó Jean, un cazador furtivo. Hablé, hablamos y, como siempre, no nos dijimos nada. Cuando miré mi reloj, faltaban solamente diez minutos para las cinco. Pensé en Octavio y en su soledad y grité:
–¡Los que me acompañen a la iglesia están invitados a cerveza!
Levantaron los brazos gritando vivas y comenzaron a desfilar hacia la capilla; yo era el último en aquella marcha. Cuando entré, estaban todos sentados, silenciosos como niños buenos en un colegio de párvulos. El padre, vestido con sus hábitos, esperaba frente al altar como si hubiese estado seguro de aquella inhabitual concurrencia. Bajó cojeando los tres escalones y permaneció sonriente. Los asistentes comenzaron también a sonreír, cubriéndose la boca con las manos como suelen hacer los niños. La risa se convirtió en carcajada cuando el padre alzó el brazo. Luego, todo quedó de nuevo en silencio, como si nadie hubiese estado nunca en aquella iglesia. Entonces Octavio levantó bruscamente sus hábitos, soltó una risotada y sus velludos testículos quedaron expuestos a la mirada de todos.
Nos lo llevamos a la taberna en volandas, como a un torero.